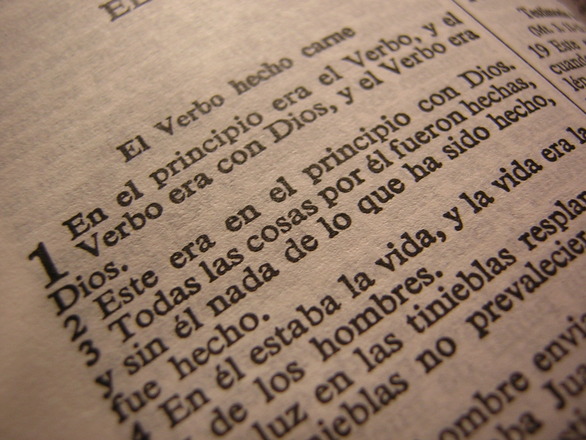En este mes, medios de comunicación como “El País” se han hecho eco de algo que no es nuevo, las imperfecciones metodológicas de numerosos estudios científicos.
Ya había causado alarma la noticia que aludía a una publicación en "PNAS" alertando sobre un exceso de falsos positivos en estudios de imagen funcional con resonancia magnética nuclear.
A veces surge un descubrimiento novedoso, impactante. Parecía serlo la “fusión fría” hasta que se demostró que no había algo así. Parecía serlo un avance en diabetes, publicado en “Cell”, pero los autores tuvieron la honestidad de retractarse posteriormente al comprobar que no podían reproducir el hallazgo.
Un grupo liderado por John P. A. Ioannidis redactó un documento publicado en “Nature Human Behaviour” en el que estimaban que un 85% de la investigación biomédica es prescindible. La revista “Nature" había publicado en mayo del año pasado los resultados de una encuesta en la que un 90% de participantes alertaba de la falta de reproducibilidad.
¿Qué está pasando? Bien podría decirse que la ciencia, en un tiempo en que se la adora, ya no es lo que era en tiempos de Gauss o Cajal. Desde fraudes claros y de gran entidad, como el protagonizado por el coreano Hwang hasta sesgos interesados de interpretación, como el “p-hacking”, asistimos a una buena dosis de manipulación de datos en aras del prestigio personal que otorga una publicación impactante.
Y si algo impacta, es lo que atañe a la salud. Lo vemos todos los días en expresiones habituales en los telediarios: “Descubierto el gen…”, “tal avance podría…”, etc., mantras que nos reiteran el aspecto pretendidamente salvífico de una nueva religión, el cientificismo, que hace de la ciencia promesa de eterno progreso. No es extraño que sea en el ámbito de las publicaciones biomédicas en donde la frustración que acompaña a la promesa infundada sea más frecuente que en otras ciencias. Demasiada prisa por prometer conduce a eso.
El afán por publicar (el investigador profesional lo es tristemente en función de lo que publica) y las prisas que eso conlleva inducen a prescindir de algo tan básico en ciencia como es la reproducibilidad del resultado. No basta ni siquiera con que el método sea bueno; es preciso repetirlo, volver a realizar el experimento, la observación, hasta confirmar con claridad meridiana que lo que se publicará será tan realista como interesante para otros, que todo el mundo podrá literalmente “verlo”, aunque sea con mirada instrumental, que estamos ante algo intersubjetivamente objetivable.
La reproducibilidad es inherente a la ciencia y, por ello, la buena repetición de lo que pueda ser relevante es esencial. Es obvio que repetir y repetir hasta tener el convencimiento básico supone tiempo, y que tal esfuerzo, cuyos resultados serán menos atractivos que los iniciales o, lo que es peor, que los pueden incluso anular, implicará retrasos en esa carrera profesional en que se ha convertido la investigación científica.
Ser el primero. De eso se trata. Si lo descubierto no es relevante, no ocurre nada pues a nadie interesará, aunque alimente revistas científicas. Si lo es, aunque el convencimiento se sostenga en el fraude, quien haga la repetición necesaria será sólo un segundón. Tal vez fuera eso lo que esperase Hwang. Si le saliera bien, probablemente ganaría un premio Nobel. Le salió mal. ¿A cuántos les sale bien?
Existe una hiperinflación de publicaciones que contrasta con el olvido de la reproducibilidad. No sorprende que la inmensa mayoría de artículos científicos sean mero ruido.
Y olvidar la necesidad de la reproducción de lo que el método revela, supone el olvido de la propia ciencia, un desprecio del amor mismo, pues es lo amoroso, lo vital, lo erótico, lo que permite que la propia ciencia sea tal. Amor al conocimiento por el conocimiento y amor al ser humano por lo que la aplicación del conocimiento puede suponer. Eros que supone también la vigilancia de Thanatos, de esa pulsión capaz de transformar el conocimiento en algo brutalmente letal, como ocurrió en el proyecto Manhattan.
Asistimos a una repetición perversa, nefasta, quizá paradójica, la de olvidar el valor de la repetición misma, de la buena, de la que supone la reproducibilidad de resultados.
Se ha dado en llamar “metaciencia” al estudio de estos desvaríos que, en realidad, se explican de modo sencillo pues obedecen a una gran carencia, la del amor a la belleza, la verdad y el bien, tres elementos íntimamente unidos.