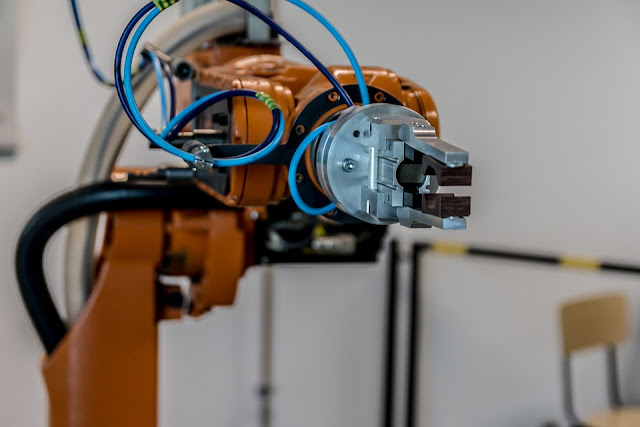Parecen tiempos ya lejanos esos en los que
tanto se insistía en hospitales sobre la gestión de la calidad y viceversa en
relación con “procesos” clínicos. El término “eficiencia” se convirtió en un
mantra sagrado en los “círculos de calidad”, que habían florecido, al parecer,
tras las felices experiencias de la industria automovilística.
El caso es que seguimos en esa curiosa moda en
la que, más allá de sesudas reuniones en donde se ponderaban libros sobre quién
se llevaba un queso o algo así, persisten cursos de liderazgo, de comunicación,
o para enseñar técnicas de “gamificación”, “empoderamientos” y demás extrañezas
semánticas.
Todo eso ocurre en el contexto de una
adoración a la norma. Lo normativo se ha sacralizado y ya no viene dado siquiera
por un criterio de normalidad estadística sino por la aspiración a un ideal,
por tonto o imposible que sea.
Las bondades de las normas ISO parecen muy
inferiores al encorsetamiento burocrático y consiguiente parálisis que suponen en
muchos casos; todo ha de estar protocolizado, desde el mantenimiento de
aparatos hasta los consentimientos informados y los santos algoritmos
diagnósticos o terapéuticos. Todo protocolizado, aunque no sea susceptible de
regulación alguna.
En lo concerniente al sujeto, ser normal supone asumir una
idea imposible, pues nadie lo es; sin embargo, se aspira a ese criterio ideal, sea en lo concerniente a medidas externas e internas del cuerpo, sea en
términos de conducta.
A la vez que se ha ampliado una supuesta y falsa
heterogeneidad dada por la forma de vestir, de relacionarse sexualmente, o por
piercings, tatuajes y perfiles en redes sociales, que pretenden el espejismo de
convertir una apariencia de libertad en algo real, nuevos puritanismos
radicales imponen una moral laica de una rigidez que llega a ser mayor que la
derivada de la creencia religiosa tradicional, con sus demonios y tentaciones. Una
rigidez que propicia una mentalidad de rebaño y facilita la posibilidad
totalitaria.
Se trata de ser distintos e iguales a la vez,
como los coches tuneados.
Y en ese peculiar mundo estamos. Esas modas
que se iniciaron con la empresa automovilística japonesa persisten. Nos lo
destacaba un reciente artículo que, a los que estamos desfasados,
nos resulta soporífero porque en él se insiste en la bondad de la perspectiva
industrial asociada al método “Lean”, con sus
“valores añadidos”, “problemas de base”, “implicaciones del personal”, “cambios
de cultura” y demás exquisiteces. Es un texto adornado por palabras japonesas y
en el que sólo se echa en falta la alusión a la importancia trascendental del
“mindfulness” en los hospitales; meditemos todos antes de operar o de ser
operados. Operados y empoderados.
El caso es que el objetivo no parece que pueda ser más noble, “la
satisfacción del paciente” (cliente se llegó a decir hasta la saciedad hace un
par de décadas) y, eso sí, “se
trata de aplicar el método científico,
basado en planificar, hacer, verificar y actuar (PDFA, por sus siglas en
inglés)”. Ya sabemos que siempre se invoca la supuesta base científica de lo
que sea porque parece a muchos que, si algo no es científico, no existe.
Antes se hablaba de puntos
fuertes y débiles, del análisis DAFO, que seguirá flotando en gerencias varias
e instancias superiores, esas que no parecen haber sabido planificar las
necesidades de médicos que tiene nuestro país, en el supuesto de que vieran
todos los puntos fuertes y débiles, habidos y por haber, concernientes a la
salud de la población.
Nuestro lenguaje ya no es
lo que era. En los hospitales lleva tiempo ya hablándose en una neolengua que
acoge algunos de los términos ya citados y que no tiene reparos en producir
cada vez más anglicismos. El lenguaje habitual sólo parece adecuado para grabar
en una historia electrónica que alguien es bebedor, psicótico o que ha tomado cocaína.
Por supuesto, aunque en
ese contexto industrial se insista en que una crítica es una joya, tal
manifestación tiene mucho más de cínica que de clínica pues lo que más bien
parece pretenderse es una infantilización generalizada, a la que no es ajeno el
progresivo declive de la comunicación entre médicos y la “algoritmización” de
la información proporcionada a pacientes, sea como consentimiento informado
(aterrador, en general), sea anunciándoles todos los cataclismos que pueden
ocurrirles por el mero hecho de ser tratados en el hospital; para eso son
adultos y autónomos.
Parece perseguirse que
todos estemos trabajando contentos, optimizando tiempos, para satisfacción de
un “cliente” que, injusto tantas veces, estará poco satisfecho a la luz de lo
que acontece en el sistema sanitario real, sea público o privado. De momento,
no se oferta la elección de emoticonos a pulsar ni se hacen llamadas preguntando si uno
está sumamente satisfecho o no, pero todo se andará.
Tal perspectiva va de la
mano de una sub-especialización por la que la visión de muchos médicos es
parcelada a un campo muy restringido del cuerpo, siendo auxiliada por robots,
en una analogía cada vez mayor con la producción en cadena de los coches. Esa
mirada miope facilita un falso respeto entre los distintos especialistas, bajo
cuyo prisma un médico deja propiamente de serlo a veces para convertirse en un
técnico que aplica un protocolo, un algoritmo o una terapia a un trozo de
cuerpo; a la mente ya le llegará su turno, cuando triunfe de una vez la
reducción biológica añorada por tantos.
Y así, la medicina
industrial pasa a ver cuerpos y mentes como Toyota ve coches.
Las consecuencias
negativas son obvias, desde el olvido de la singularidad del acto
clínico a la ausencia en muchos casos de una visión generalista del paciente,
siempre necesaria, aunque su problema inmediato se centre en su hígado o su
piel.
El
neo-mecanicismo ha resurgido con un vigor inusitado. Es cierto que, en muchas
situaciones, cabe la contemplación mecánica del cuerpo y, en este sentido, son
indudablemente valiosos todos los grandes avances que se están produciendo en
el ámbito quirúrgico o en áreas de recuperación funcional, como las que tienen
que ver con la traducción de señales corticales a sistemas robóticos. No cabe
duda de que un corazón puede contemplarse perfectamente como una máquina
biológica, pero no así a su portador, que es algo más.
El contraste con la realidad no
puede ser mayor. Es esa ausencia de perspectiva generalista, agravada por el
descalabro que sufre la atención primaria por falta de médicos y tiempos, la
que facilita la poli-medicación a enfermos mayores o crónicos, los retrasos
diagnósticos por peregrinaciones inter-consulta y la cruda ignorancia de la
interacción entre lo médico y lo social. ¿Qué hacemos con una persona que ha quedado sola, pobre y mayor y se deprime? ¿Le aumentamos la serotonina en sus sinapsis? ¿Es esa una solución? ¿Es lo que le ocurre una enfermedad?
Si la Medicina toma como referencia
en su visión la excelencia de una fábrica de coches, mal vamos como médicos y
como pacientes, por más que el avance tecno-científico permita cada vez más
posibilidades diagnósticas y terapéuticas. No todo el mundo se compra un coche,
pero todo el mundo acaba siendo directa e indirectamente afectado por la
enfermedad y la muerte. Cualquier comparación de la práctica clínica con lo que
se haga en la mejor de las fábricas es sencillamente una solemne estupidez.