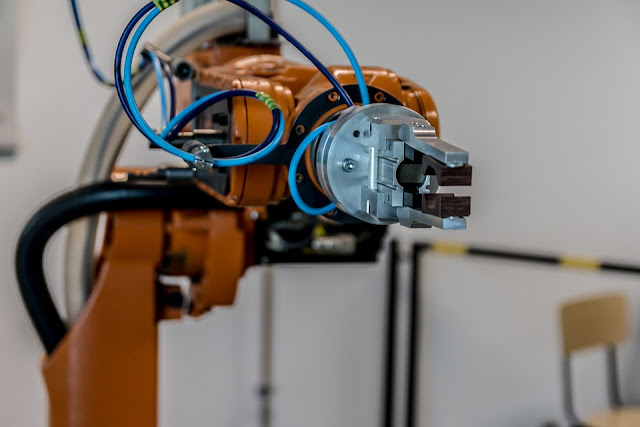La propia existencia
nos interroga constantemente, si lo permitimos aunque angustie. No
es raro que el síntoma psíquico palíe o llegue a asfixiar esa angustia
propiamente humana. Y la terapia del síntoma puede oscilar entre un necesario
y amortiguador tratamiento farmacológico (no siempre existente) y el “furor sanandi” que sólo
mira lo más sintomático, lo más superficial.
Y parece que estamos condenados a una cierta apertura a la pregunta esencial que encierra todos los demás interrogantes, qué somos. Lo que hagamos, a quiénes amemos de verdad, también los odios, que pueden llegar a extinguirse, la aceptación vocacional o su rechazo, los síntomas que nos atormentan el alma… Todo tiene que ver con lo que somos, cada uno, de uno en uno, algo de lo que sabemos realmente poco, cuando la pregunta por lo que somos se convierte en la cuestión sobre lo que soy.
La Ciencia nos dice mucho sobre lo que somos, sobre nuestro cuerpo en sus aspectos mecánicos, bioquímicos, sobre lo que nos sitúa como miembros de una especie, de una cultura, a la que pertenecemos como un “quién”, pero nos dice mucho menos o más bien casi nada sobre nuestra singularidad, de la que brota esa pregunta que fácilmente se formularía como ¿qué hago aquí?, ¿para qué he nacido?, nuevamente… ¿qué soy? Y, a partir de ahí, ¿qué quiero?
Bueno, ha de reconocérsele a la Ciencia no sólo el saber que proporciona, sino sus aplicaciones pragmáticas, como los medicamentos. Cada vez se sabe más, aunque sea muy poco, de todas las moléculas y estructuras neuronales que son requeridas para el funcionamiento del alma e implicadas en sus sufrimientos.
La Filosofía nos abre al interrogante ampliado, modificado, retorcido, más que a posibles respuestas. Un interrogante necesario, pero que no colmará en general las grandes inquietudes. Ni enseñará propiamente nada más que a preguntarse uno mismo a la luz de las cuestiones de otros. Quizá por eso los filósofos, aunque puedan contagiar la necesidad de saber, sean malos educadores (o tengan muy malos alumnos); Las diferencias entre Séneca y su discípulo Nerón han sido notorias, pero también las existentes entre Platón y Dionisio de Siracusa o entre Aristóteles y Alejandro. Un gran filósofo como Heidegger puede estarle reconocido o no a un maestro como Husserl según el cambiante contexto político; lo pragmático se impone demasiadas veces.
La vida pasa, hemos hecho cosas, hemos respondido a algo, pues responsables somos siempre, y eso conlleva en mayor o menor grado satisfacciones y culpas.
Viktor Frankl no lo pasó bien. Sobrevivió al horror nazi que mató a sus seres queridos, incluyendo su propia estancia en campos de concentración, y subrayó tanto la necesidad de lograr un sentido, que llamó logoterapia al método utilizado con sus pacientes. En uno de sus libros se nos dice que “ser persona es poder ser siempre de otra manera”. Y siempre significa siempre, incluso al final, en la antesala de la muerte. Siempre habría esa posibilidad. Y eso nos supone buscadores, no tanto como filósofos, sino de un modo más profundo, yendo a esa pregunta formulada al principio.
Y parece que estamos condenados a una cierta apertura a la pregunta esencial que encierra todos los demás interrogantes, qué somos. Lo que hagamos, a quiénes amemos de verdad, también los odios, que pueden llegar a extinguirse, la aceptación vocacional o su rechazo, los síntomas que nos atormentan el alma… Todo tiene que ver con lo que somos, cada uno, de uno en uno, algo de lo que sabemos realmente poco, cuando la pregunta por lo que somos se convierte en la cuestión sobre lo que soy.
La Ciencia nos dice mucho sobre lo que somos, sobre nuestro cuerpo en sus aspectos mecánicos, bioquímicos, sobre lo que nos sitúa como miembros de una especie, de una cultura, a la que pertenecemos como un “quién”, pero nos dice mucho menos o más bien casi nada sobre nuestra singularidad, de la que brota esa pregunta que fácilmente se formularía como ¿qué hago aquí?, ¿para qué he nacido?, nuevamente… ¿qué soy? Y, a partir de ahí, ¿qué quiero?
Bueno, ha de reconocérsele a la Ciencia no sólo el saber que proporciona, sino sus aplicaciones pragmáticas, como los medicamentos. Cada vez se sabe más, aunque sea muy poco, de todas las moléculas y estructuras neuronales que son requeridas para el funcionamiento del alma e implicadas en sus sufrimientos.
La Filosofía nos abre al interrogante ampliado, modificado, retorcido, más que a posibles respuestas. Un interrogante necesario, pero que no colmará en general las grandes inquietudes. Ni enseñará propiamente nada más que a preguntarse uno mismo a la luz de las cuestiones de otros. Quizá por eso los filósofos, aunque puedan contagiar la necesidad de saber, sean malos educadores (o tengan muy malos alumnos); Las diferencias entre Séneca y su discípulo Nerón han sido notorias, pero también las existentes entre Platón y Dionisio de Siracusa o entre Aristóteles y Alejandro. Un gran filósofo como Heidegger puede estarle reconocido o no a un maestro como Husserl según el cambiante contexto político; lo pragmático se impone demasiadas veces.
La vida pasa, hemos hecho cosas, hemos respondido a algo, pues responsables somos siempre, y eso conlleva en mayor o menor grado satisfacciones y culpas.
Viktor Frankl no lo pasó bien. Sobrevivió al horror nazi que mató a sus seres queridos, incluyendo su propia estancia en campos de concentración, y subrayó tanto la necesidad de lograr un sentido, que llamó logoterapia al método utilizado con sus pacientes. En uno de sus libros se nos dice que “ser persona es poder ser siempre de otra manera”. Y siempre significa siempre, incluso al final, en la antesala de la muerte. Siempre habría esa posibilidad. Y eso nos supone buscadores, no tanto como filósofos, sino de un modo más profundo, yendo a esa pregunta formulada al principio.
Jaspers no sucumbió al pragmatismo de Heidegger y nos legó una bellísima, humana, obra. De modo similar, Freud se mantuvo coherente, mientras Jung se dejaba querer por los viejos dioses del norte.
En nuestros tiempos, Yalom, estando próximo por edad a su muerte, reconoce la gran importancia que ésta tiene para todos (no se puede mirar directamente ni a la muerte ni al sol) y la hace elemento nuclear en su psicoterapia.
Necesitamos saber qué hacer más allá de sobrevivir, de durar. Necesitamos saber-nos. Y ahí el psicoanálisis cobra un valor excepcional porque realza precisamente lo que no nos desvelan la Ciencia ni la Filosofía y que es extrañamente oculto y, a la vez, familiar. En un encuentro singular, uno llega a saber de sí, de sus elecciones, de su libertad y determinantes, siempre de su responsabilidad, que no le será paliada.
El sentido puede ser creído o reconocido. Con razón, el gran François Cheng se refería a sí mismo como "adherente" más que como creyente. Quizá eso sea así porque, si hablamos de sentido real, no derivará de la creencia, aunque así le llamemos, sino de aceptación de lo que vemos, de una cosmovisión que puede incluir la aparente falta de sentido alguno. En realidad, la fe no es creer lo que no vemos, sino más bien esperanza sostenida desde lo que nos resulta evidente. Al ser un concepto deteriorado, no extraña que, en creyentes, el psicoanálisis pueda acabarse bruscamente o acabar con la creencia, como si no hubiera otra posibilidad.
Hablar de sentido sugiere un ir a algún lado y aceptarlo, elegir nuestro destino, aunque esto parezca contradictorio, asumir el deseo que confiere el auténtico significado, el de cada uno. Y eso, aunque no implique lo que suele llamarse felicidad, aunque no permita el sosiego que prometen tantas técnicas, aunque desasosiegue y angustie, permite al menos encontrarnos con los otros y con el mundo en algo esencial, en el conocimiento de la ignorancia que tan bellamente expresó Angelus Silesius, cuando dijo que “la rosa es sin porqué; florece porque florece”.
Al final de sus días, en su entrevista a Viereck, Freud también resaltó la importancia de lo más próximo y, por ello, más enigmático: “Estoy mucho más interesado en este capullo de lo que me pueda acontecer después de estar muerto”. Tal vez no haya gran diferencia entre el sentido de la flor y el de cada uno de nosotros. Los mismos átomos nos constituyen; no es descartable que una unidad sutil en seres tan aparentemente distintos confiera el significado buscado, el entronque en ese sentido cósmico capaz de hacernos trabajar y amar, algo en lo que Russell cifraba la verdadera felicidad, tan distinta a lo que suele entenderse bajo ese término.