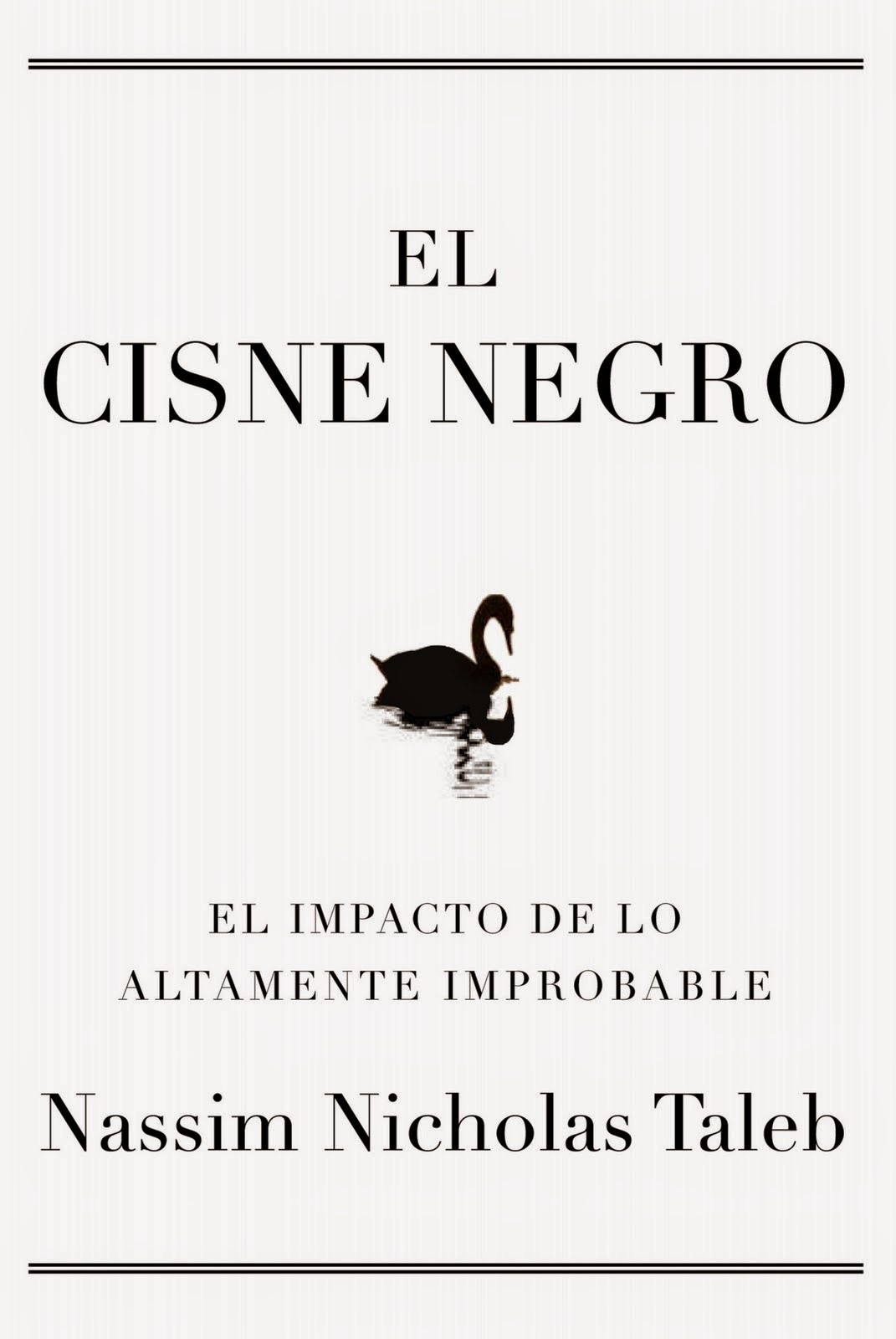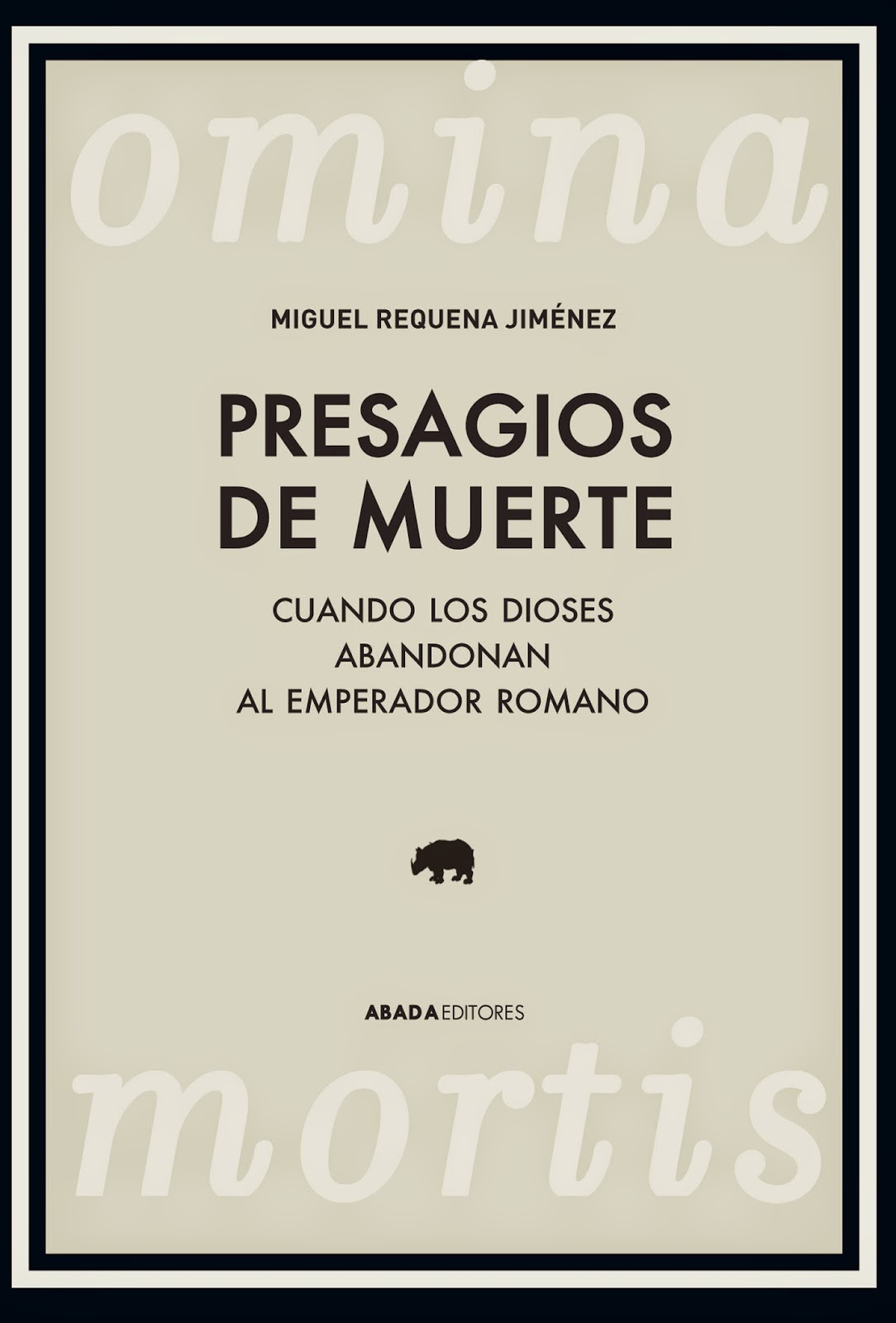Exceptuando
casos de grandes exploradores, nuestra casa es nuestro espacio habitual y
referencia de retorno cuando viajamos. Nos vamos sabiendo que volveremos a ella.
Tal vez los más caseros sean los nómadas, que la llevan consigo.
Quizá nadie olvide
su casa, ni siquiera quienes sufren la enfermedad de Alzheimer, que quieren a
veces retornar a ella, a la suya propiamente, a la de su infancia. En las
trincheras eran tan frecuentes las llamadas de soldados heridos a su madre como
el deseo de regresar a casa; en cierto modo, la madre y la casa son lo mismo. No
cabe el olvido de algo esencial. Incluso el viaje heroico tiene la perspectiva
del retorno, como canta la Odisea.
Quien se ve
forzado a emigrar, algo tristemente habitual en estos tiempos, lo hace con la
idea de volver aunque después eso no ocurra y, en cierto sentido, el retorno a
casa suponga un cambio geográfico de la casa misma, una adaptación al nuevo
medio.
Por eso, algo
que puede horrorizar es la imposibilidad de volver, especialmente cuando más
próxima está esa casa y cuanto más hermoso es lo que nos separa de ella.
En la película Gravity se muestra la gran soledad de la protagonista en el Universo tan bello como hostil, con la casa, concebida en este caso como la Tierra misma, tan aparentemente cercana. La belleza natural no siempre es acogedora y esos “espacios infinitos” pascalianos pueden suponer el máximo horror si se está solo en ellos para siempre.
 Una pintura de
Wyeth, “El mundo de Christina”, simboliza lo mismo: la cercanía insalvable. También,
como en Gravity, estamos ante la belleza natural que oculta al principio lo
terrible. En esta pintura, lo observable a primera vista es una joven tendida
en un espacio abierto con unas casas al fondo, una imagen de serenidad, de
sosiego. Sólo cuando sabemos de la parálisis de Christina es cuando nos damos
cuenta de la fatal situación.
Una pintura de
Wyeth, “El mundo de Christina”, simboliza lo mismo: la cercanía insalvable. También,
como en Gravity, estamos ante la belleza natural que oculta al principio lo
terrible. En esta pintura, lo observable a primera vista es una joven tendida
en un espacio abierto con unas casas al fondo, una imagen de serenidad, de
sosiego. Sólo cuando sabemos de la parálisis de Christina es cuando nos damos
cuenta de la fatal situación.
En ambos casos
se da una cercanía aparente sólo para el observador. En Gravity hay alejamiento
real por un fallo técnico. En la pintura de Wyeth el fallo es neurológico. En
ambos casos, la belleza de la que podría surgir un sentimiento extático se
convierte, por el contrario, en cruel elemento de separación, de aislamiento en
la proximidad.